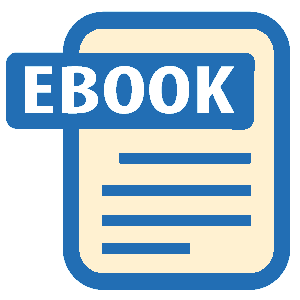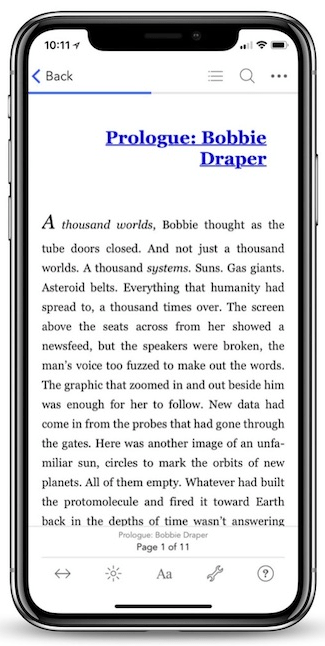Authors: Vicenç Navarro & Juan Torres López & Alberto Garzón Espinosa
Tags: #prose_contemporary
Hay Alternativas (19 page)
El cinismo de este tipo de propuestas se comprueba teniendo en cuenta que el PIB per cápita en España es ya el 94 por ciento del PIB per cápita promedio de la UE-15. Y que, sin embargo, el gasto público social per cápita es sólo el 74 por ciento del gasto público social per cápita promedio de la UE-15 y que los ingresos del Estado español representan una cantidad equivalente al 34 por ciento del PIB, que es el porcentaje más bajo de la UE-15, cuyo promedio es del 44 por ciento.
Es decir, que lo nos equipara con nuestros socios europeos, lo que se supone que debemos hacer, es aumentar el gasto y también los ingresos, no disminuir ambos.
Nosotros creemos que el «santo temor al déficit», una idea muy de moda en la época liberal que defendía el Nobel Echegaray y que los neoliberales han resucitado (aunque luego no la respetan cuando gobiernan si no les conviene), no está siempre justificado. Hay inversiones que tienen un necesario horizonte a largo plazo y que lo lógico es que se financien con deuda, y siempre se puede mantener un nivel sostenible de esta última que facilite la dotación del capital social que es imprescindible para que cualquier economía funcione con eficiencia.
Pero lo que nos interesa resaltar aquí es que si fuera obligado equilibrar las cuentas de nuestro sector público, o reducir ahora su déficit, se podría conseguir no sólo recortando gastos esenciales, como proponen los neoliberales para evitar que las clases de renta alta tengan que contribuir al sostén del Estado con impuestos, sino aumentando los ingresos como resultado, por un lado, de un incremento en la actividad económica, que dependerá precisamente de la aplicación de medidas inversas a los planes de ajuste que se llevan a cabo, y, por otro, de la reestructuración de las fuentes de ingresos impositivos.
La primera opción es obvia. Los planes de ajuste están intentando reducir el gasto público, pero éste es un estimulante del crecimiento económico y del empleo (como se pudo comprobar cuando se aplicaron los llamados planes de estímulo al comienzo de la crisis), de modo que su reducción provocará de forma inevitable un descenso en la actividad económica. Y ese descenso necesariamente desembocará en menores ingresos para el Estado, con lo cual a la vez que se estará gastando menos también se estará ingresando menos y, en definitiva, la relación ingresos/gastos se mantendrá idéntica. Por esta misma razón premios Nobel de Economía como Joseph Stiglitz o Paul Krugman se oponen a los planes de austeridad, indicando que dirigen las economías hacia el desastre.
La segunda opción (aumentar la recaudación impositiva) no está muy bien vista en general, pero se debe a la insistencia con que se difunde la idea de que los impuestos son malos y que a todos nos conviene que bajen.
Cuando se difunde ese discurso se ocultan dos hechos fundamentales.
El primero, que la recaudación del Estado se consigue mediante los impuestos, pero que no todo el mundo paga los mismos impuestos.
En España, por ejemplo, tenemos un sistema justo y progresivo en teoría, pero sólo en teoría porque en la práctica, como ya hemos avanzado antes, la mayoría de los ingresos provienen de la imposición sobre el trabajo y no sobre las rentas del capital, y en particular sobre los asalariados que sólo tienen su sueldo como única fuente de ingresos.
La segunda cuestión que ocultan es que, cuando se hacen reformas fiscales que se presentan como menos impuestos para todos, en realidad sólo suponen rebajas impositivas, como se ha demostrado que ocurrió en España con las últimas que se han llevado a cabo, para las rentas más elevadas y del capital, y especialmente las de origen inmobiliario.
Justicia fiscal
Nosotros abogamos por una reestructuración que suponga un incremento de los impuestos directos, es decir, que afecte fundamentalmente a las clases más adineradas.
Con esos ingresos impositivos el Estado financia los servicios públicos que proporciona a los ciudadanos, así que si el sistema español funcionara bien podría decirse que los ricos financian en mayor parte el Estado del Bienestar. Pero por desgracia y como puede intuirse el sistema no funciona como debería, y además los gobiernos no hacen nada por resolverlo.
Hay dos fallas enormes que permiten que al final, en la práctica, el sistema impositivo opere al revés de como está previsto y que sean en realidad las clases populares las que financien el Estado del Bienestar en su mayor parte.
La primera falla es la economía sumergida, que son todas aquellas actividades económicas que deberían declararse (y por tanto pagar impuestos) y que no lo hacen. El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda calcula que este tipo de actividades representa en torno al 23 por ciento del PIB
{33}
, es decir, unos 245.000 millones de euros.
En su opinión la aplicación de medidas adecuadas para atajar la economía sumergida permitiría aumentar la recaudación en 38.500 millones de euros anuales, lo que a su vez contribuiría a recortar el déficit del conjunto de las administraciones en torno a un 40 por ciento.
Pero la segunda y más importante falla es el fraude fiscal y el uso de instrumentos financieros (como los fondos de inversión tipo SICAV y otros que operan en paraísos fiscales) que permiten que las grandes fortunas declaren tener mucho menos de lo que en realidad tienen y que, por tanto, paguen menos impuestos. Las grandes fortunas y las grandes empresas desvían sus fondos a paraísos fiscales o mantienen sus posesiones (casas, coches, empresas, etcétera) a nombre de fondos de inversión inscritos también en paraísos fiscales o en países con menores tasas impositivas
{34}
.
Además, con la excusa de que de esa forma se promovía el crecimiento económico (lo que se ha demostrado que era falso), los sucesivos gobiernos han ido reduciendo de forma sistemática los impuestos directos e incrementando ligeramente los indirectos, de manera que el Estado tiene cada vez menos recursos para pagar los servicios públicos y resta progresividad al sistema. La reducción de impuestos ha sido, tal y como ha señalado el Fondo Monetario Internacional, responsable del 40 por ciento del déficit estructural existente en España y en la mayoría de los países de la OCDE que siguieron semejantes políticas. Si se recuperaran los tipos existentes antes de las reformas regresivas fiscales, pasando de un 43 a un 45 por ciento para las rentas superiores a 60.000 euros, y se añadiera un nuevo tramo para los que ingresan más de 120.000 euros, con un tipo del 50 por ciento, el Estado ingresaría 2.500 millones de euros más a las arcas, lo que afecta únicamente al 3,98 por ciento de los ciudadanos. A esta cantidad podría añadirse la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio y con tal medida el Estado podría ingresar 2.120 millones de euros. Si por otra parte se recuperara el tramo que pagaban las grandes empresas en su Impuesto de Sociedades, pasando del 30 al 35 por ciento, el Estado recuperaría 5.300 millones de euros (lo que afecta sólo al 0,12 por ciento del total de las empresas). Sumado esto a lo anterior, podemos decir que en España se impuso una trayectoria lenta pero constante de regresión social.
Ésa es la razón de que el Estado no disponga de ingresos suficientes y, por tanto, lo que debe hacer es subir los impuestos a las clases más adineradas y a las empresas cuyos beneficios no están volviendo a la economía productiva, pero también debe concentrar su actividad en perseguir el fraude fiscal y la economía sumergida. Todo eso permitirá reflotar dinero que nunca debería haber dejado de entrar. Además hay que recuperar impuestos como el del Patrimonio, así como imponer otros impuestos como el de las Transacciones Financieras, destinado a evitar la especulación financiera.
Antes comentamos que cuando un Estado necesita financiarse para pagar el desfase entre gastos e ingresos recurre al mercado de deuda pública. Allí los inversores (bancos, grandes fortunas, etcétera) prestan dinero a un determinado tipo de interés que a su vez y en un sentido general depende de la confianza que se tenga en la economía. Por ejemplo, si se desconfía de la devolución de los préstamos por parte del Estado, los inversores exigirán mucho más dinero en pago de intereses.
Cuando la crisis comenzó y los Estados tuvieron que endeudarse, muchos inversores, muy cualificados y con muchos medios a su alcance, aprovecharon la situación para especular y hacer grandes negocios en este mercado.
Terrorismo financiero
Como tiburones, los especuladores acuden cuando huelen sangre, y la herida de Grecia tras el reconocimiento de que había falseado las cuentas públicas dejaba entrever grandes posibilidades de beneficio que podían ser explotadas. La similitud entre las situaciones económicas de los países periféricos europeos hizo que otros países como Portugal o España sufrieran también el ataque de fondos de inversión y bancos que buscaban aprovechar la coyuntura. Eso conllevó un incremento de la desconfianza en los Estados, bastante injustificada (como en el caso de España que en realidad nunca ha estado en una situación que objetivamente haya supuesto riesgo de impago) porque era el resultado de rumores que los propios especuladores lanzaban para lograr subir los tipos pero que terminaba por incrementar el coste de la deuda para el Estado. Cada vez que éste acudía a endeudarse tenía que pagar más y más en concepto de intereses. Mientras que la contrapartida era que quienes prestaban al Estado cada vez recibían más y más, y además podían incluso vender los títulos de deuda pública —que le daban derecho a cobrar del Estado— y seguir especulando en un proceso sin fin.
El ejemplo más evidente es el ya comentado de los grandes bancos europeos, que recibiendo préstamos baratos del Banco Central Europeo (BCE) utilizaron ese dinero para prestar a los diferentes Estados europeos y no para proporcionar fondos a la economía real. Y que, además de ello, después de todo se han atrevido a reclamar reformas profundas en las economías nacionales con el único propósito de aumentar el poder y los privilegios de la banca y las grandes empresas.
Sin embargo, como hemos advertido, las reformas actuales no conseguirán más que debilitar la actividad económica y, con ello, los ingresos del Estado. La consecuencia final será la necesidad de endeudarse una y otra vez, en un círculo vicioso que no terminará hasta que se decida no pagar la deuda. Los bancos evidentemente lo saben y por eso exigen a la Unión Europea que rescate a los Estados, porque en realidad esos rescates sólo benefician a los propios bancos que en caso de quiebra o de denuncia de la deuda no cobrarían sus préstamos. Y los rescates no son más que una transferencia de dinero público (proporcionado por la Unión Europea) a manos privadas (a los bancos que tienen deuda pública), a costa además de graves recortes sociales.
El caso de Irlanda
Durante muchos años el ejemplo irlandés estuvo de moda y se ponía constantemente a los demás países: la política de bajos impuestos sobre el capital (casi la mitad de la media europea), la amplia liberalización de la actividad económica y las privatizaciones, la moderación salarial y las grandes facilidades a los capitales para que pudieran actuar a su antojo se consideraban la clave de su éxito y lo que debería hacer cualquier otra economía que quisiera ser tan próspera y dinámica como el «tigre celta» de entonces. Claro que se estaba hablando de un éxito que sólo se medía por el incremento vertiginoso del PIB pero no por la disminución de las desigualdades o de la brecha de los estándares de bienestar del país respecto a la media europea.
Los gobiernos conservadores facilitaban la actividad de los bancos que se dispusieron a crear deuda y a financiar la actividad especulativa sin freno sin que ni a uno ni a otro preocupara la generación de burbujas inmobiliarias o la escasa base real del crecimiento que se generaba.
En realidad lo que estaba haciendo Irlanda no era otra cosa que aplicar como un alumno aventajado las políticas de ajuste estructural que el Fondo Monetario Internacional había propuesto desde hacía años para favorecer el incremento de las rentas del capital. Y por eso el Fondo aplaudía lo que se estaba haciendo allí al afirmar que sus políticas económicas ofrecían lecciones útiles a otros países.
Por eso no fue ni mucho menos una casualidad que el alumno europeo que las aplicó con mayor fidelidad fuera precisamente el primero que entró en recesión en 2008, cuando se desencadenó la crisis de las hipotecas basura. Como tampoco es casual que la economía que primero aplicó los planes de austeridad como respuesta frente a la crisis fuera la que primero sufrió los latigazos que producen las medidas neoliberales.
En realidad Irlanda es actualmente una especie de laboratorio que permite comprobar el efecto de las políticas neoliberales de austeridad que impone el fundamentalismo dominante desde hace años en Europa.
Aunque ahora muy pocos lo recuerdan, Irlanda aprobó antes que nadie el gran programa de austeridad y recortes que proponen los economistas liberales para salir de la crisis: reducción de hasta el 20 por ciento en los sueldos de los funcionarios y un 10 por ciento en las prestaciones sociales, además de hacer lo mismo en un buen número de programas de gasto público y social. Aunque, eso sí, poniendo al mismo tiempo a disposición de bancos quebrados docenas de miles de millones de euros que pusieron por las nubes el déficit y la deuda del Estado.
Cuando tomó estas medidas, de nuevo el caso irlandés fue puesto como un ejemplo para los demás. Los medios de comunicación neoliberales, la Comisión Europea y por supuesto una vez más el Fondo Monetario Internacional alabaron su política de austeridad y recortes frente a la crisis.
Este último organismo, haciendo otra vez gala de su desvergonzada forma de hacer pronósticos económicos, afirmó, para poder aplaudirlas así con aparente fundamento, que gracias a la aplicación de estas medidas la economía irlandesa crecería un 1 por ciento en 2009. Sin embargo, su efecto real fue otro, como los economistas críticos habíamos pronosticado que iba a ocurrir allí o en otros países en donde se aplicaran: en 2009 el PIB de la economía irlandesa, lejos de aumentar, bajó un 11 por ciento.
Con esa caída estrepitosa, con una reducción de la inversión del 30 por ciento y de más del 7 por ciento del consumo, la economía no pudo generar recursos suficientes, fue más difícil recaudar ingresos para hacer frente a la deuda y ésta siguió subiendo, lo que hacía, para colmo, que los mercados la castigaran subiendo los tipos a los que puede colocarse.