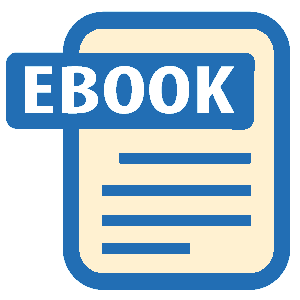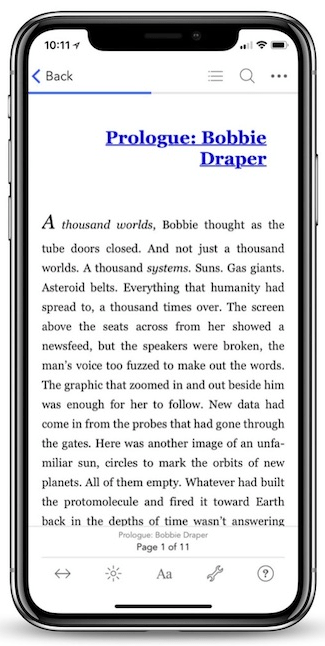La gran aventura del Reino de Asturias (13 page)
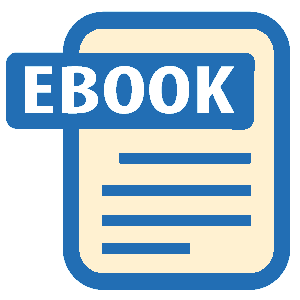
En tiempos de Mauregato, aquel «bastardo usurpador» al que la tradición imputa el ominoso tributo de las cien doncellas, pasó algo que iba a ser decisivo para la Reconquista: la independencia de la Iglesia asturiana, hasta entonces dependiente de Toledo. El episodio fue decisivo por tres razones. Primero, porque permitió al reino de Asturias completar su propio orden social; segundo, porque dotó al reino de una teoría, una ideología, un discurso, una razón de ser, con consecuencias que se prolongarían durante siglos; y tercero, porque el fondo del asunto estuvo en una querella doctrinal que iba a afectar no sólo a la Iglesia española, sino a toda la cristiandad europea.
Para entender adecuadamente la importancia de todo aquello no sólo hemos de dibujar el paisaje, sino que, además, hemos de intentar ponernos en la época. Ante todo, hay que subrayar el papel fundamental de la Iglesia en la historia de Occidente. Cojamos un poco de perspectiva. Durante milenio y medio, y en el plano social y cultural, la Iglesia católica ha desempeñado en Europa el mismo papel que en los dos últimos siglos —los siglos modernos— han jugado los filósofos: explicar el sentido de la vida y dar las razones de las cosas. Así era, desde luego, en la España del siglo VIII.
Ese papel, literalmente vertebral, correspondía a la función atribuida a la inteligencia rectora en la cultura europea. Vamos a explicar esto un poco, porque es imprescindible para entender por qué las cosas fueron como fueron. En la mentalidad tradicional europea, la sociedad se imaginaba como un agregado de tres funciones. La primera se identificaba con lo sagrado, y también con lo jurídico y la realeza; la segunda función era lo guerrero; la tercera, la producción y la reproducción, desde la agricultura hasta la fertilidad, pasando por el comercio y la industria. Ese esquema está en todos los panteones paganos de Europa: griegos, celtas, germanos y romanos imaginaron a sus dioses según el esquema de las tres funciones. Los griegos añadieron, además, una interpretación filosófica del mismo tema; la ideó Sócrates y la contó Platón en
La República
cuando describió la sociedad como un cuerpo en el que la cabeza representaba la razón y la sabiduría (primera función), el pecho encarnaba el coraje y el valor guerrero (segunda función) y, el vientre, la abundancia y los apetitos materiales (tercera función).
Cuando el cristianismo se expande por el Imperio romano, añade a la cultura europea una explicación sobre la creación del mundo, una idea nueva del sentido de la vida y una esperanza también nueva en la redención, pero no altera el esquema de las tres funciones. Es más, desarrolla su propia interpretación de este orden social. Primero San Agustín, después los obispos de Inglaterra y del norte de Francia, todos apuntan hacia una sociedad compuesta por hombres de oración (en latín,
oratores
), hombres de guerra (
bellatores
) y hombres de trabajo (
laboratores
). Esta tríada
oratores-bellatores-laboratores
, bajo la potestad temporal del rey y la autoridad espiritual del Papa, se convierte en el orden social cristiano por antonomasia. De ese esquema saldrá el modelo de estamentos: nobleza, clero y estado llano (o «tercer estado»), que se prolongará desde la Edad Media hasta la Revolución Francesa.
Este recorrido por la historia de las ideas sociales nos permite entender mejor la enorme importancia de la Iglesia en el mundo medieval. Por ejemplo, en la España del siglo VII, que es el momento y el lugar de nuestro relato. Precisamente algo que le faltaba al reino de Asturias era una Iglesia fuerte. España ya estaba abundantemente cristianizada —salvo, precisamente, en la Cordillera Cantábrica— desde antes de la caída del Imperio romano. La estructuración del territorio en diócesis, con sus obispos al frente, era el verdadero modelo territorial de Hispania. Cuando llegan los godos, será la Iglesia la que aporte una organización material del país. Los reyes godos convocan concilios como método para saber qué pasa en sus tierras. Toledo es la capital del reino y es también la capital de la Iglesia. Dos eclesiásticos eminentísimos, Isidoro de Sevilla y Braulio de Zaragoza, serán fundamentales para la construcción de un Estado digno de tal nombre en la España visigoda. Y después, la decadencia política visigoda será inseparable de la propia decadencia eclesiástica.
A la llegada de los moros, la Iglesia española atraviesa una seria crisis doctrinal. Hay desde antiguo una herejía, el adopcionismo, que sostiene que Cristo no es Dios, sino un hombre adoptado por Dios —literalmente, un hijo adoptivo, divinizado después de su muerte—, y que niega así la Encarnación. Esta herejía sintoniza particularmente con la visión islámica de las cosas, donde Jesús no es Dios, sino un profeta más en esa lista de elegidos que concluye con Mahoma. Por otra parte, esta nueva versión de la herejía adopcionista enlaza con aquella otra del arrianismo, muy extendida entre los visigodos. Por eso habrá una inmediata simpatía política entre ciertas élites godas y los invasores islámicos. Tanta que veremos a un obispo toledano, Don Oppas, intervenir en Covadonga al lado de los sarracenos contra los rebeldes cristianos.
Pese a la abundancia de «colaboracionistas», la Iglesia no iba a llevar una vida fácil en Al Andalus, es decir, en la España ocupada por el islam. Los moros establecieron enseguida un orden social donde la religión era el criterio de jerarquía: en la cúspide, los musulmanes de pura cepa y los muladíes, es decir, los hispanos conversos a la fe de Mahoma; en la base, los
dhimíes
, es decir, los cristianos (y judíos) que querían seguir fieles a su fe, y que ahora pasaban a ser gentes sin derechos, sobrecargados de impuestos, como invitados de segunda categoría en su propia tierra. En realidad es asombroso que, en semejante estado de cosas, hubiera tantos hispanos dispuestos a ser
dhimíes
antes que renegar de la cruz. Y muchos debieron de ser, sí, porque la Iglesia siguió jugando un papel importante en el emirato de Córdoba. Tanto es así que siguieron celebrándose concilios. Pero en medio de una enorme confusión doctrinal.
Ante la opresión musulmana, muchos cristianos emigraron al norte. Sabemos que Odoario, al que Alfonso I hizo obispo de Lugo, venía con su comunidad desde el África del norte. Sabemos también que los monjes alojados por Fruela I en Sainos venían de la España sometida al islam. Pero, pese a estas incorporaciones, la Iglesia de Asturias no dejaba de ser una pequeña congregación periférica. El centro de la Iglesia española seguía estando en Toledo, bajo la dirección del obispo Elipando. En el área cántabro-astur, tardíamente cristianizada, la presencia eclesiástica era escasa. Para una mentalidad de la época —recordemos las tres funciones—, eso significaba que el orden social estaba cojo: le faltaba una de sus tres patas. Sin duda por eso veremos a todos los caudillos y reyes, de Pelayo en adelante, construyendo iglesias y monasterios. Funda iglesias Pelayo, las funda el breve Favila, y lo mismo harán Alfonso, Fruela, Aurelio, Silo y hasta Mauregato. Porque no podía concebirse cabalmente un reino sin
oratores
, sin hombres de oración.
En esta tesitura, con una Iglesia toledana sometida y horadada por las herejías, y una Iglesia asturiana aún precaria, aparece Carlomagno —otra vez él— y decide explorar la situación: quiere atraerse a la Iglesia española hacia la órbita de la Iglesia carolingia, que es la primera y más poderosa de la cristiandad. A tal fin, y con la anuencia del Papa (Adriano I), envía a Al Andalus a un obispo llamado Egila. Este Egila llega a España, se instala aquí (al parecer en Elvira, Granada) e informa sobre las numerosas herejías que está provocando la difícil convivencia con el islam. Pero en un momento determinado, y sin que sepamos exactamente por qué, Egila se pasa a los herejes. Había por entonces un sevillano llamado Migecio que predicaba una interpretación extrañísima de la Trinidad: decía que el Padre era David, el Hijo Jesús y el Espíritu Santo San Pablo, y que no había más Iglesia que la asentada físicamente en Roma. Por razones que desconocemos, el enviado de Carlomagno, Egila, se pone a predicar las extravagancias de Migecio.
El episodio de Egila nos da una idea de la jaula de grillos en que se había convertido la Iglesia sometida al emir de Córdoba. Asistimos a una densa superposición de problemas políticos, problemas doctrinales y, además, problemas sociales. Todo esto ocurría hacia 783, es decir, con Mauregato recién llegado al trono asturiano.
Como Egila había enredado mucho, la Iglesia española decidió convocar un concilio. Fue en Sevilla. Lo presidiría Elipando, flamante metropolitano de Toledo, primado de España. Y allí Elipando formuló una declaración de fe con el objetivo de anular las extravagantes prédicas de Egila y Migecio, y cualesquiera otras que estuvieran alterando la ortodoxia de la cristiandad. Ahora bien, Elipando, en su declaración, se permitió ciertas consideraciones que entraban de lleno en la heterodoxia. Más precisamente, en la herejía adopcionista. Elipando se había propuesto resolver un problema, pero, lejos de eso, iba a provocar un terremoto.
La declaración de Elipando tardó muy poco en llegar al norte, a la España cristiana. Allí lo leyeron los monjes asturianos. En un pequeño monasterio de la comarca cántabra de Liébana, un joven y aún desconocido fraile, Beato de Liébana, lee el texto de Elipando y arde de indignación. Junto a Beato se halla Eterio, obispo de Osma, que había tenido que abandonar su sede por la ocupación musulmana y había encontrado refugio en el monasterio de San Martín de Turieno. Beato y Eterio escriben una respuesta a Elipando. Beato, vehemente, no se anda con chiquitas: llamará a Elipando «testículo del Anticristo», entre otras cosas. La polémica incendia la cristiandad española. Pronto el fuego se extenderá a Europa.
Beato y Eterio no lo saben, pero acaban de prender una mecha que conmoverá los cimientos de todo el orbe cristiano. Y en la estela de esa conmoción, la Iglesia asturiana se independizará de Toledo. El reino de Asturias ya tendrá la pieza que le faltaba para construir un orden digno de tal nombre. Ahora veremos cómo pasó.
Estamos en el año 784 y la Iglesia española está ardiendo. El obispo de Toledo, Elipando, ha reunido al sínodo en Sevilla y ha hecho una declaración de fe en la que deja caer la idea de que Jesús es un hombre adoptado como hijo por Dios. Eso es una herejía, se llama «adopcionismo» y niega o rebaja la cualidad divina de Cristo. La idea viene especialmente bien a quienes, viviendo en tierra musulmana, se ven obligados a transigir con la religión dominante, porque el islam también niega la divinidad de Jesús. Elipando cuenta con numerosos apoyos, y especialmente con el del muy respetado obispo de Urgel, Félix. Pero no deja de ser una herejía que levanta olas de indignación en la España cristiana cuando recibe la carta de Elipando.
En Asturias, dos monjes han reaccionado con profundo malestar: Beato de Liébana y Eterio de Osma. Ni corto ni perezoso, Beato envía una carta a Elipando y le pone las peras a cuarto: le declara herético. Pasma el valor de este Beato de Liébana, que al fin y al cabo no era más que un oscuro monje en un rincón periférico de España, para atreverse a contradecir nada menos que al obispo de Toledo. Este, por su parte, se toma las cosas con calma. Consciente de su posición de privilegio, Elipando no se rebaja a contestar a Beato, sino que escribe otro texto, que no dirige a nadie en particular, reafirmándose en sus tesis. Para asegurarse de que el texto llegue a Asturias, se lo entrega a un partidario suyo, Fidelio, precisamente asturiano.
Un momento. ¿Cómo era posible que nada menos que el obispo de Toledo formulara tesis heréticas? ¿Acaso quería crear su propia Iglesia, su propia doctrina? Conviene no perder de vista que estamos en el siglo VIII. La comunicación pastoral es tan precaria como todas las demás comunicaciones en esta época. El trabajo teológico ha sido muy intenso en los siglos anteriores, también en España, pero la invasión islámica ha roto muchas cosas. La circulación de los textos es escasa y difícil. Elipando cree mantenerse dentro de la ortodoxia: en San Hilario y en San Isidoro ha encontrado la idea de que Dios adoptaba la naturaleza humana; otros textos de la liturgia mozárabe (los cristianos sometidos al poder del islam) emplean también la palabra «adopción». ¿Era consciente Elipando de que en ninguna de esas fuentes se da a la palabra «adopción» el sentido que él creía, es decir, adoptar a un hijo? No podemos saberlo. Pero sí sabemos que Elipando se mantendrá en sus trece hasta el final.
Ahora hemos de volver a Asturias, al monasterio de Santianes de Pravia, donde vamos a vivir una escena de enorme trascendencia. Es noviembre de 785. Allí está el rey Mauregato; allí, también, los monjes Beato y Eterio. Y están allí porque Adosinda, la reina viuda, va a profesar como monja tras la muerte de Silo. Esto de que las viudas de los reyes ingresaran en un convento viene de antiguo, de la época visigoda: era una forma de evitar que estas mujeres constituyeran un poder político a su alrededor o fueran desposadas por otros candidatos al trono. No siempre se cumplió ni siempre funcionó, pero tenía su sentido. Adosinda se había resistido al trance. Tras la muerte de Silo había luchado por colocar a su sobrino Alfonso en el trono. Ahora, casi dos años después, tenía que rendirse a la evidencia: había perdido, el convento la esperaba. Su hermanastro bastardo Mauregato, el usurpador, saboreaba el último plato de su victoria.
Con todo, la atención de Mauregato no está puesta en Adosinda, sino en un emisario que en ese preciso momento trae noticias de Toledo. Es un eclesiástico. Se llama Fidelio y porta un mensaje de su amigo el obispo Elipando: el texto en el que el metropolitano de Toledo rebate las acusaciones de Beato y acusa a éste, a su vez, de herético por negar la humanidad de Jesucristo. La guerra doctrinal está servida. La escena debió de ser de una enorme tensión. No podemos saber qué pensaba el rey Mauregato de todo aquel lío doctrinal. Tampoco sabemos cuáles eran exactamente las relaciones de Beato con el rey asturiano. Pero podemos conjeturar que Mauregato, por prudencia, se mantendría alejado de un asunto que, después de todo, no le concernía. Y sí nos consta cuál fue la reacción de Beato y Eterio: lejos de amilanarse, los dos decidieron combatir al obispo hereje.
¿Cómo combaten Beato y Eterio? Con la pluma. A petición de Eterio, Beato escribe un
Comentario apologético
para edificación de los hermanos de su comunidad. El
Comentario
es una respuesta radical y vehemente a las tesis de Félix de Urgel y Elipando de Toledo. El texto de Beato debió de circular mucho, porque el conflicto llegará hasta el mismísimo Carlomagno, que lo sometió al Papa. Sabemos que Elipando escribió a Carlomagno acusando de hereje a Beato, pero el ardid no coló. La polémica entre los dos clérigos crecía. Beato llamaba a Elipando «testículo del Anticristo»; Elipando motejaba a su rival como «el fetidísimo Beato».