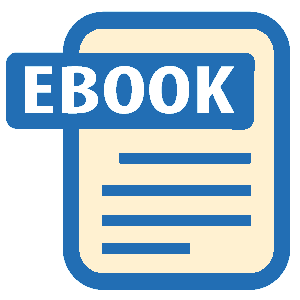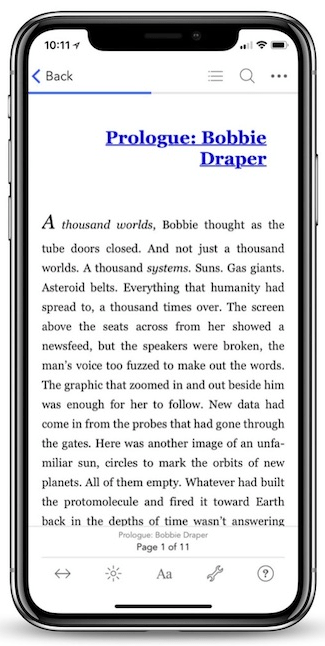La gran aventura del Reino de Asturias (28 page)
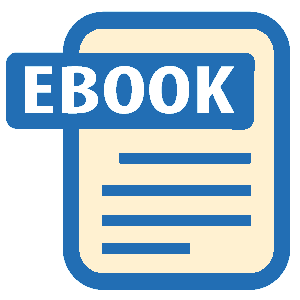
Los vikingos retornarán a España, por supuesto, ya bastantes años más tarde. Y por cierto, volverán a llevarse lo suyo. Pero en lo que concierne a nuestro relato, quedémonos con lo esencial: Ramiro I había salido con bien de este inesperado reto. Le esperaban más desafíos.
Dentro de la prolija serie de sucesos con que el destino cargó a Ramiro I, hay uno que parece más legendario que real y que, sin embargo, no por ello dejó de ejercer una gran influencia en la historia de España. Se trata de la batalla de Clavijo, en La Rioja, en 844. Fue allí donde el Apóstol Santiago se apareció, armado, para ayudar a los cristianos en su lucha contra el islam.
Dice la leyenda que aquella batalla actuó sobre las huestes hispanas como un revulsivo. Entre otras cosas, permitió poner fin al oprobioso tributo de las cien doncellas cristianas que los musulmanes exigían como prenda de paz. Hoy casi todo el mundo está de acuerdo en que la batalla de Clavijo, propiamente dicha, no existió, como tampoco existió aquel tributo —ya lo hemos contado aquí—. Pero sabemos que en torno al año 850 hubo intensos combates en esa misma zona de La Rioja, y el hecho es que la memoria de Clavijo acompañó a los españoles durante siglos. ¿Qué pasó? ¿Fue todo una invención? No.
Lo que sabemos de Clavijo se lo debemos a un documento del siglo XII, es decir, muy posterior a los hechos. En él, un canónigo de la catedral de Santiago, de nombre Pedro Marcio, dice copiar otro documento del siglo IX donde el rey Ramiro I establece el voto de Santiago, o sea, una serie de donaciones a la sede de Compostela en acción de gracias por aquella batalla. Ese documento de Pedro Marcio ha sido muy discutido por sus errores históricos y cronológicos. En todo caso, en su momento fue tomado por testimonio veraz. Y en las primeras historias de la Reconquista —las de los obispos Lucas de Tuy, el Tudense, y Jiménez de Rada, ambas del siglo XIII— se otorga a la batalla de Clavijo un valor esencial. ¿Qué ocurrió allí?
Dejemos que hable la leyenda. En aquel tiempo, los poderosos moros habían impuesto a los cristianos un tributo vergonzoso, la entrega anual de cien doncellas. A cambio, los musulmanes no atacarían a los reyes que accedieran al pacto. Este tributo se remontaría al año 738, cuando Mauregato lo aceptó. Desde entonces, sucesivos reyes cristianos habían peleado para abolirlo. Así lo contó, mucho después, Alfonso X el Sabio:
Así como cuenta la historia, fue que los moros supieron que había muerto el rey don Alfonso el Casto, que era rey muy esforzado y fuerte y aventurado en batallas, y mucho los había quebrantado con lides y correrías. Y supieron los moros que en su lugar reinaba el rey don Ramiro, y pensaron que éste les tendría miedo, porque era el poder de los moros muy grande en España, y que, teniéndoles miedo, les daría lo que los moros pidiesen para que no hubiera guerra y le dejasen en paz. Y así los moros pidieron a Ramiro que cada año les diese cincuenta doncellas de las más hidalgas para casarlas, y otras cincuenta del pueblo para solaz y deleite de los moros. Y que estas cien doncellas fueran todas vírgenes.
Pero Ramiro I, contra lo que los moros pensaban, no estaba dispuesto a aceptar semejante oprobio. De manera que el rey asturiano, con su estandarte de la cruz roja sobre fondo blanco, convocó a los caballeros cristianos, se puso él mismo al frente y marchó en busca de los musulmanes allá donde más crítica era la amenaza, en La Rioja. Los moros, que andaban entonces enredados en las frecuentes querellas de la Navarra Banu-Qasi, disponían de un gran ejército. Y dicen las crónicas que a la cabeza del ejército moro se hallaba nada menos que el propio emir, Abderramán II.
Cuando los cristianos llegaron a la altura de Nájera y Albelda, se toparon con una sorpresa atroz: un innumerable ejército moro, compuesto tanto por tropas peninsulares como por levas de Marruecos. Los cristianos se batieron con bravura, pero la superioridad mora era manifiesta. Acosados por todas partes, los caballeros se vieron forzados a refugiarse en el castillo de Clavijo, en Monte Laturce. Era el 23 de mayo de 844. Hay que imaginarse a las huestes cristianas, ya muy mermadas, recluidas al caer la noche, al borde de la desesperanza. Pero fue entones cuando, en el duermevela de la derrota, el rey Ramiro tuvo una visión. Dejemos que él mismo nos lo cuente, según el citado documento de Pedro Marcio:
Y estando yo durmiendo, se dignó aparecérseme, en figura corporal, el bienaventurado Santiago, protector de los españoles; y como yo, admirado de lo que veía, le preguntase ¿quién era?, me aseguró ser el bienaventurado apóstol de Dios, Santiago. Poseído yo entonces del mayor asombro, que en modo extraordinario me produjeron tales palabras, el bienaventurado apóstol me dijo:
«¿Acaso no sabías que mi Señor Jesucristo, distribuyendo las otras provincias del mundo a mis hermanos, los otros apóstoles, confió por suerte a mi tutela toda España y la puso bajo mi protección? (…) Buen ánimo y ten valor, pues yo he de venir en tu ayuda y mañana, con el poder de Dios, vencerás a toda esa gran muchedumbre de enemigos por quienes te ves cercado. Sin embargo, muchos de los tuyos destinados al descanso eterno recibirán la corona del martirio en el momento de vuestra lucha por el nombre de Cristo. Y para que no haya lugar a duda, tanto vosotros como los sarracenos, me veréis sin cesar vestido de blanco, sobre un caballo blanco, llevando en la mano un estandarte blanco. Por tanto, al punto de rayar el alba, recibido el sacramento de la penitencia con la confesión de los pecados, celebradas las Misas y recibida la Comunión del Cuerpo y la Sangre del Señor, no temáis acometer a los escuadrones de los sarracenos, invocando el nombre de Dios y el mío, teniendo por cierto que ellos caerán al filo de la espada».
Dicho todo esto, desapareció de mi presencia la agradable visión del apóstol de Dios.
Ramiro —sigue diciendo la leyenda— se apresuró a contar su visión a todos: caballeros, obispos, menestrales. Al alba, las tropas cristianas, seguras de su victoria, acometieron a los sarracenos. Allí gritaron por primera vez unos españoles aquello de «¡Santiago!». Y en el fragor del combate, en efecto, apareció el gran jinete blanco, estandarte blanco en caballo blanco, como un rayo de luz, para inclinar la victoria del lado de los cruzados. El día 25 de mayo, en la ciudad de Calahorra, el rey dicta en acción de gracias el voto de Santiago, que comprometía a todos los cristianos de la Península a peregrinar a Santiago de Compostela portando ofrendas al Apóstol.
¿Ocurrió esto así? Hace siglos que se cree que no. Las fuentes cronísticas oficiales de la época, tanto astur-leonesas como musulmanas, no hacen referencia alguna a Clavijo; es como si esa batalla no hubiera existido jamás. Todas las menciones son muy posteriores. Ahora bien, la
Crónica Najerense
habla de las campañas de Ramiro contra los árabes. Por su parte, las crónicas musulmanas de la época de Abderramán II hablan de campañas moras contra Álava. Y quizá lo más importante, unas y otras coinciden en señalar fuertes combates en el área riojana que nos interesa. Más concretamente, las fuentes astur-leonesas cuentan que Ordoño I, el hijo de Ramiro, cercó la ciudad de Albelda y estableció su base en el Monte Laturce, es decir, el mismo lugar donde la leyenda sitúa la batalla de Clavijo. Y los hallazgos arqueológicos no dejan lugar a dudas: en Albelda se combatió, y mucho.
En Albelda hubo, en efecto, una batalla o, más precisamente, dos, una en 852 y otra en 859. El contexto de ambas fue la lucha por el control de las vías de comunicación en el este de la España cristiana. Pero el rey cristiano de aquellas batallas no era Ramiro, sino su hijo Ordoño, y el jefe moro no era Abderramán II, sino Musa II, de los Banu-Qasi, la poderosa familia hispanogoda conversa al islam. La primera batalla la ganaron los musulmanes, exactamente como, según la leyenda de Clavijo, le ocurrió a Ramiro I cuando apareció por La Rioja. Pero la segunda la ganaron los cristianos, también como le ocurrió a Ramiro. Lo que la leyenda condensa en veinticuatro horas de Ramiro I, pudo ser en realidad un lapso de siete años en la ofensiva reconquistadora de su hijo Ordoño.
La polémica entre los historiadores prosigue. Pero lo cierto es que, tras aquella segunda batalla de Albelda, el poder cristiano en el área se reforzó y los musulmanes vieron frustrado su intento de consolidar una plaza fuerte en La Rioja. Ordoño, inmediatamente, procedió a amparar la repoblación masiva del área, designio que permaneció vivo en los años posteriores, y que terminaría asentando de manera definitiva la cruz en aquellas tierras. E igualmente cierto es que Santiago, a partir de entonces, siempre fue invocado por los españoles en apuros. Federico García Lorca lo escribió en unos versos muy hermosos. Dicen así:
| Dice un hombre que ha visto a Santiago en tropel con doscientos guerreros iban todos cubiertos de luces con guirnaldas de verdes luceros y el caballo que monta Santiago era un astro de brillos intensos. Dice el hombre que cuenta la historia que en la noche dormida se oyeron tremolar plateado de alas que en sus ondas llevóse el silencio. ¿Qué sería que el río paróse? Eran ángeles los caballeros. ¡Niños chicos, cantad en el prado horadando con risas al viento! |
¿Historia o leyenda? Leyenda, sin duda, pero leyenda que muy pronto se hizo historia. Y que desde entonces forma parte entrañable de la conciencia histórica española.
Al rey Ramiro le llamaron
la vara de la justicia
por su mano dura. Esa mano dura la tuvo que aplicar en el interior de su reino para reprimir el auge de dos inquietantes fenómenos, la magia y el bandolerismo. Quiso aplicarla también a una audaz empresa reconquistadora, la repoblación de León, pero no le salió bien. Lo que sí le salió bien fue el embellecimiento monumental de Oviedo con las iglesias del monte Naranco. Vara de la justicia, pues, pero vara piadosa.
Empecemos por el capítulo del orden público. En tiempos de Ramiro I —cuentan las crónicas—, hubo un extraordinario aumento de los robos y de la magia. Dos fenómenos distintos, sin duda, pero que coincidían en poner en peligro el buen orden interior. Los robos, porque extendieron por todas partes una intensa sensación de inseguridad; la magia, porque… ¿Por qué? Es interesante preguntarse por qué.
Cuando las fuentes altomedievales hablan de magia, uno tiende siempre a pensar en cultos precristianos. Al fin y al cabo, sabemos que en el reino de Asturias había ciertas zonas apenas cristianizadas (la frontera vascona, por ejemplo) y otras muchas áreas donde pervivían determinadas prácticas rituales del viejo paganismo. Y también sabemos, por la comparación con otros lugares de Europa, que las viejas creencias paganas habían ido degenerando hasta convertirse en una suerte de supersticiones populares de tipo mágico. Ahora bien, si se tratara de esto, es decir, de pervivencias paganas, ¿por qué semejantes cosas no habían sido un problema en épocas anteriores, sino específicamente en el reinado de Ramiro?
Por otro lado, la plena cristianización del reino de Asturias era una evidencia desde mucho tiempo atrás. Más aún, la identificación del reino con la cruz era una tendencia sostenida desde los días de Covadonga, y los reyes la habían consolidado promoviendo la creación de nuevas sedes episcopales, estableciendo obispos independientes de Toledo, favoreciendo la expansión de las comunidades monásticas, trabando relación directa con Roma, estimulando el culto jacobeo… Es decir, que cada vez había menos espacio para la pervivencia de cultos paganos.
En ese paisaje, que las crónicas nos hablen de un florecimiento de la magia es algo que sólo podemos interpretar en sentido literal: ciertas cosas ocurrieron en el reinado de Ramiro para que las prácticas de los magos, con sus conjuros y, también, sus embustes, alcanzaran una extensión antes desconocida. ¿Y cuáles son esas cosas que pudieron ocurrir en el reinado de Ramiro? Por lo que sabemos, numerosos desórdenes interiores: la lucha por el trono con Nepociano, las posteriores conspiraciones de Aldroito y Piniolo… Sucesos que, sin duda, crearían una viva inquietud en todas partes. Es lo que hoy llamaríamos, con la jerga sociológica, «paradigmas de crisis»: inestabilidad en la cúpula del poder, inseguridad en la base social, delincuencia, búsqueda de soluciones fáciles (mágicas) a los problemas del día a día…
Todo esto que decimos es una exploración sobre la oscuridad, porque nos faltan datos. Pero ese paisaje puede explicar tanto el auge de la magia como el de los robos en el periodo de Ramiro. Y lo que sí conocemos con todo género de detalles es la manera en que Ramiro aplicó su vara. Para los ladrones, pena de ceguera; para los magos, encierro y, con frecuencia, la muerte. La vara de la justicia, en efecto.
Entre varazo y varazo, Ramiro tuvo una idea. Como Abderramán II andaba muy ocupado con las invasiones vikingas, primero, y con la revuelta de los Banu-Qasi después (la veremos en el próximo capítulo), quizás era el momento de osar una jugada audaz. ¿Cuál? Repoblar León. Y Ramiro se lió la manta a la cabeza.
León: la vieja ciudad romana de la Legio VII Gemina, prácticamente despoblada desde los tiempos de Alfonso I. Repoblar León significaba establecer un punto fuerte desde el que proyectarse hacia el valle del Duero. Los rebeldes cristianos del norte ya estaban desbordando la frontera de las montañas en Álava y Cantabria; con toda probabilidad estaba ocurriendo lo mismo en el oeste del reino, desde Galicia hacia el Bierzo. En ese paisaje, León no era importante como centro urbano, pero sí como baluarte estratégico que permitiría organizar el territorio aledaño, sobre el eje del río Esla. Eso significaba bajar la frontera hasta la llanura castellana. Una apuesta, en efecto, audaz.
Las gentes de Ramiro llegaron a León hacia 845, probablemente. La ciudad conservaba sus sólidos muros romanos; era, pues, un lugar relativamente seguro. La repoblación debió de ser muy rápida: lo bastante para que en 846 ya fuera una ciudad nuevamente viva; lo bastante también para que Abderramán II se enterara de aquel movimiento del rey cristiano del norte. La reacción del emir de Córdoba fue inmediata: resuelto el problema con los Banu-Qasi, organizó un fuerte ejército, se lo encomendó a su hijo Muhammad y lo lanzó contra las murallas de León.
El ejército musulmán apareció ante la ciudad pertrechado con máquinas de guerra. Pero, cuando llegó, ya no quedaban cristianos allí. Las gentes de Ramiro, que habían divisado al enemigo a distancia, hicieron cálculos, constataron que no podrían resistir ante una fuerza tan numerosa y optaron por volver a los montes. Sabemos que el príncipe Muhammad ordenó quemar las casas y desmantelar las murallas. Sabemos que lo primero se ejecutó, pero lo segundo fue imposible: los romanos construían demasiado bien. En todo caso, León volvió a quedar despoblada. Sería sólo por diez años: el hijo de Ramiro ganaría la apuesta.